
Pronunciando palabras de bendición, de alabanza y de asombro.
Según el Vaticano, en el mundo hay más de 630.000 religiosas consagradas, más de 130.000 religiosos sacerdotes y 50.000 religiosos no ordenados, que han dedicado su vida a esa causa.
Santa Misa. Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 02 de febrero 2022 – Papa Francisco.
«Cuando Simeón toma en brazos a Jesús, sus labios pronuncian palabras de bendición, de alabanza y de asombro. Pero nosotros después de muchos años de vida consagrada ¿tenemos capacidad de asombro?
Si a los consagrados nos faltan palabras que bendigan a Dios y a los otros, si nos falta la alegría, si desaparece el entusiasmo, si la vida fraterna es solo un peso, si falta el asombro, no es porque seamos víctimas de alguien o de algo, el verdadero motivo es porque ya no tenemos a Jesús en nuestros brazos. Y cuando los brazos de un consagrado, de una consagrada, no abrazan a Jesús, abrazan el vacío, que intentan llenar con otras cosas. Abrazad a Jesús, esta es la ‘receta’ de la renovación«. (Francisco, papa, Homilía en la Celebración de la Eucaristía de la Presentación del Señor, 2 de febrero de 2022).
Homilía del Santo Padre Francisco
Dos ancianos, Simeón y Ana, esperan en el templo el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo: la llegada del Mesías. Pero no es una espera pasiva sino llena de movimiento. En este contexto, sigamos pues los pasos de Simeón: él, en un primer momento, es conducido por el Espíritu, luego, ve en el Niño la salvación y, finalmente, lo toma en sus brazos (cf. Lc 2,26-28). Detengámonos en estas tres acciones y dejémonos interpelar por algunas cuestiones importantes para nosotros, en particular para la vida consagrada.
La primera, ¿qué es lo que nos mueve? Simeón va al templo «conducido por el mismo Espíritu» (v. 27). El Espíritu Santo es el actor principal de la escena. Es Él quien inflama el corazón de Simeón con el deseo de Dios, es Él quien aviva en su ánimo la espera, es Él quien lleva sus pasos hacia el templo y permite que sus ojos sean capaces de reconocer al Mesías, aunque aparezca como un niño pequeño y pobre. Así actúa el Espíritu Santo: nos hace capaces de percibir la presencia de Dios y su obra no en las cosas grandes, tampoco en las apariencias llamativas ni en las demostraciones de fuerza, sino en la pequeñez y en la fragilidad. Pensemos en la cruz, también ahí hay una pequeñez, una fragilidad, incluso un dramatismo. Pero ahí está la fuerza de Dios. La expresión “conducido por el Espíritu” nos recuerda lo que en la espiritualidad se denominan “mociones espirituales”, que son esas inspiraciones del alma que sentimos dentro de nosotros y que estamos llamados a escuchar, para discernir si provienen o no del Espíritu Santo. Estemos atentos a las mociones interiores del Espíritu.
Preguntémonos entonces, ¿de quién nos dejamos principalmente inspirar? ¿Del Espíritu Santo o del espíritu del mundo? Esta es una pregunta con la que todos nos debemos confrontar, sobre todo nosotros, los consagrados. Mientras el Espíritu lleva a reconocer a Dios en la pequeñez y en la fragilidad de un niño, nosotros a veces corremos el riesgo de concebir nuestra consagración en términos de resultados, de metas y de éxito. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números —es una tentación—. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas. Qué hermosa es la fidelidad de Simeón y de Ana. Cada día van al templo, cada día esperan y rezan, aunque el tiempo pase y parece que no sucede nada. Esperan toda la vida, sin desanimarse ni quejarse, permaneciendo fieles cada día y alimentando la llama de la esperanza que el Espíritu encendió en sus corazones.
Podemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que anima nuestros días? ¿Qué amor nos impulsa a seguir adelante? ¿El Espíritu Santo o la pasión del momento, o cualquier otra cosa? ¿Cómo nos movemos en la Iglesia y en la sociedad? A veces, aun detrás de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el virus del narcisismo o la obsesión de protagonismo. En otros casos, incluso cuando realizamos tantas actividades, nuestras comunidades religiosas parece que se mueven más por una repetición mecánica —hacer las cosas por costumbre, sólo por hacerlas— que por el entusiasmo de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Nos hará bien a todos verificar hoy nuestras motivaciones interiores, discernir las mociones espirituales, porque la renovación de la vida consagrada pasa sobre todo por aquí.
Una segunda cuestión es, ¿qué ven nuestros ojos? Simeón, movido por el Espíritu, ve y reconoce a Cristo. Y reza diciendo: «mis ojos han visto tu salvación» (v. 30). Este es el gran milagro de la fe: que abre los ojos, trasforma la mirada y cambia la perspectiva. Como comprobamos por los muchos encuentros de Jesús en los evangelios, la fe nace de la mirada compasiva con la que Dios nos mira, rompiendo la dureza de nuestro corazón, curando sus heridas y dándonos una mirada nueva para vernos a nosotros mismos y al mundo. Una mirada nueva hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia todas las situaciones que vivimos, incluso las más dolorosas. No se trata de una mirada ingenua, no, sino sapiencial: la mirada ingenua huye de la realidad o finge no ver los problemas; se trata, por el contrario, de una mirada que sabe “ver dentro” y “ver más allá”; que no se detiene en las apariencias, sino que sabe entrar también en las fisuras de la fragilidad y de los fracasos para descubrir en ellas la presencia de Dios.
La mirada cansada de Simeón, aunque debilitada por los años, ve al Señor, ve la salvación. ¿Y nosotros? Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿qué ven nuestros ojos? ¿qué visión tenemos de la vida consagrada? El mundo la ve muchas veces como un “despilfarro”: “Pero mira, aquel chico tan bueno, hacerse fraile”, o “una chica tan competente, hacerse religiosa… Es un despilfarro. Si por lo menos fuera feo o fea… Pero no, son buenos, y esto es un despilfarro”. Así pensamos nosotros. El mundo lo ve como si fuera una realidad del pasado, inútil. Pero nosotros, comunidad cristiana, religiosas y religiosos, ¿qué vemos? ¿tenemos puesta la mirada en el pasado, nostálgicos de lo que ya no existe o somos capaces de una mirada de fe clarividente, proyectada hacia el interior y más allá? Tener la sabiduría de mirar —esta la da el Espíritu—, mirar bien, medir bien las distancias, comprender la realidad. A mí me hace mucho bien ver consagrados y consagradas mayores, que con mirada radiante continúan a sonreír, dando esperanza a los jóvenes. Pensemos en las veces en las que nos hemos encontrado con esas miradas y bendigamos a Dios por ello. Son miradas de esperanza, abiertas al futuro. Y tal vez nos hará bien, en estos días, tener un encuentro, ir a visitar a nuestros hermanos religiosos y religiosas mayores, para mirarlos, para conversar con ellos, para preguntarles, para saber qué es lo que piensan. Creo que sería una buena medicina.
Hermanos y hermanas, el Señor no deja de mandarnos señales para invitarnos a cultivar una visión renovada de la vida consagrada. Esta es necesaria, pero bajo la luz y las mociones del Espíritu Santo. No podemos fingir no ver estas señales y continuar como si nada, repitiendo las cosas de siempre, arrastrándonos por inercia en las formas del pasado, paralizados por el miedo a cambiar. Lo he dicho muchas veces, hoy, la tentación es ir hacia atrás, por seguridad, por miedo, para conservar la fe, para conservar el carisma del fundador… Es una tentación. La tentación de ir hacia atrás y de conservar las “tradiciones” con rigidez. Metámonoslo en la cabeza: la rigidez es una perversión, y detrás de toda rigidez hay graves problemas. Ni Simeón ni Ana eran rígidos, no, eran libres y tenían la alegría de hacer fiesta. Él, alabando al Señor y profetizando con valentía a la mamá; y ella, como buena viejita, yendo de un lado para otro diciendo: “Miren a estos, miren esto”. Dieron el anuncio con alegría, con ojos llenos de esperanza. Nada de inercias del pasado, nada de rigidez. Abramos los ojos: a través de las crisis —sí, es verdad, hay crisis—, de los números que escasean y de las fuerzas que disminuyen —“Padre, no hay vocaciones, ahora iremos hasta el fin del mundo para ver si encontramos alguna”— el Espíritu Santo nos invita a renovar nuestra vida y nuestras comunidades. ¿Y cómo lo haremos? Él nos indicará el camino. Nosotros abramos el corazón, con valentía, sin miedo. Abramos el corazón. Fijémonos en Simeón y Ana que, aun teniendo una edad avanzada, no transcurrieron los días añorando un pasado que ya no volvería, sino que abrieron sus brazos al futuro que les salía al encuentro. Hermanos y hermanas, no desaprovechemos el presente mirando al pasado, o soñando un mañana que jamás llegará, sino que pongámonos ante el Señor, en adoración, y pidámosle una mirada que sepa ver el bien y discernir los caminos de Dios. El Señor nos la dará, si nosotros se la pedimos. Con alegría, con fortaleza, sin miedo.
Por último, una tercera cosa, ¿qué estrechamos en nuestros brazos? Simeón tomó a Jesús en sus brazos (cf. v. 28). Esta es una escena tierna y densa de significado, única en los evangelios. Dios ha puesto a su Hijo en nuestros brazos porque acoger a Jesús es lo esencial, es el centro de la fe. A veces corremos el riesgo de perdernos y dispersarnos en mil cosas, de fijarnos en aspectos secundarios o de concéntranos en nuestros asuntos, olvidando que el centro de todo es Cristo, a quien debemos acoger como el Señor de nuestra vida.
Cuando Simeón toma en brazos a Jesús, sus labios pronuncian palabras de bendición, de alabanza y de asombro. Y nosotros, después de tantos años de vida consagrada, ¿hemos perdido la capacidad de asombrarnos? ¿O tenemos todavía esta capacidad? Hagamos un examen sobre esto, y si alguno no la encuentra, pida la gracia del asombro, el asombro ante las maravillas que Dios está haciendo en nosotros, ocultas como la del templo, cuando Simeón y Ana encontraron a Jesús. Si a los consagrados nos faltan palabras que bendigan a Dios y a los otros, si nos falta la alegría, si desaparece el entusiasmo, si la vida fraterna es sólo un peso, si nos falta el asombro, no es porque seamos víctimas de alguien o de algo, el verdadero motivo es que ya no tenemos a Jesús en nuestros brazos. Y cuando los brazos de un consagrado, de una consagrada no abrazan a Jesús, abrazan el vacío, que buscan rellenar con otras cosas, pero el vacío queda. Tener a Jesús en nuestros brazos, esta es la señal, este es el camino, esta es la “receta” de la renovación. Cuando no abrazamos a Jesús, entonces el corazón se encierra en la amargura. Es triste ver consagrados amargados, que viven encerrados en la queja por las cosas que no van bien, en un rigor que nos vuelve inflexibles, con aires de aparente superioridad. Siempre se quejan de algo, del superior, de la superiora, de los hermanos, de la comunidad, de la cocina… Si no se quejan no viven. Nosotros en cambio debemos abrazar a Jesús en adoración y pedirle una mirada que sepa reconocer el bien y distinguir los caminos de Dios. Si acogemos a Cristo con los brazos abiertos, acogeremos también a los demás con confianza y humildad. De este modo, los conflictos no exasperan, las distancias no dividen y desaparece la tentación de intimidar y de herir la dignidad de cualquier hermana o hermano se apaga. Abramos, pues, los brazos a Cristo y a los hermanos. Ahí está Jesús.
Queridos amigos, queridas amigas, renovemos hoy con entusiasmo nuestra consagración. Preguntémonos qué motivaciones impulsan nuestro corazón y nuestra acción, cuál es la visión renovada que estamos llamados a cultivar y, sobre todo, tomemos en brazos a Jesús. Aun cuando experimentemos dificultades y cansancios —esto sucede, incluso desilusiones, sucede—, hagamos como Simeón y Ana, que esperan con paciencia la fidelidad del Señor y no se dejan robar la alegría del encuentro. Caminemos hacia la alegría del encuentro, esto es muy hermoso. Pongámoslo de nuevo a Él en el centro y sigamos adelante con alegría. Que así sea.
Fuente: vatican.va
![]()

































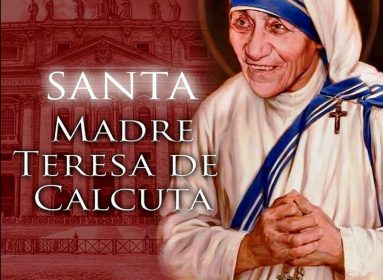













































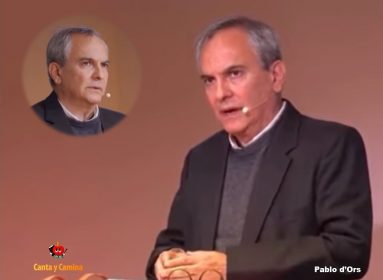



















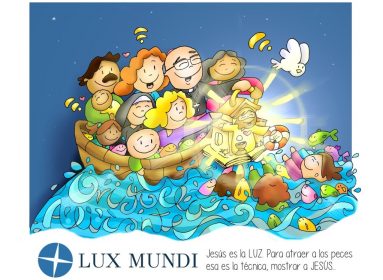








 Sacerdote católico y agustino (OSA). Pedagogo, educador, evangelizador digital. Aljaraque (Huelva). Educación: Universidad Pontificia Comillas.
Sacerdote católico y agustino (OSA). Pedagogo, educador, evangelizador digital. Aljaraque (Huelva). Educación: Universidad Pontificia Comillas. 




